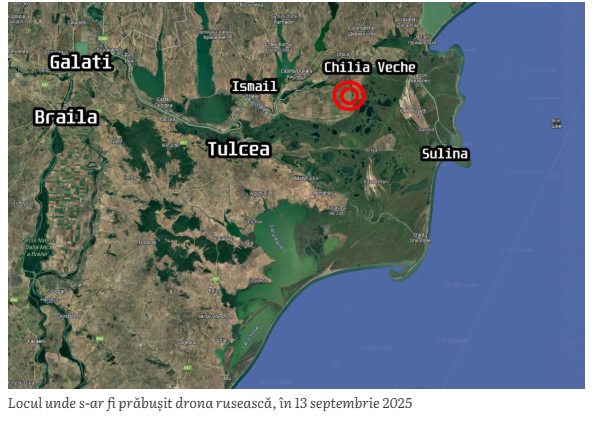Me desperté sin prisas, con esa luz suave de la mañana colándose tímidamente por las cortinas del apartamento. Desayuné la tarta de queso que me había comprado la noche anterior. A veces, los pequeños placeres son los que más reconfortan cuando estás lejos.
Hoy tenía la intención de tomármelo con calma. Dividí la ciudad en dos zonas: una para ver por la mañana y otra para la tarde. Oradea está llena de museos —podrías pasarte el día entrando y saliendo de salas—, pero a mí eso no me va mucho. Y menos con el calor que hace por aquí en esta época. A las 10:00 de la mañana ya marcaban 27 grados… y subiendo. Ese calor espeso que no abrasa, pero apaga.


Mi look del día: shorts de lino, chaleco fresco y sombrero. Básico de supervivencia urbana. Salí del apartamento a las 10:15 rumbo a la zona norte del mapa que había marcado para la mañana. Me llevó unos 30 minutos andando llegar hasta allí, pero el paseo mereció la pena. Los edificios son una fantasía. De verdad que podrían montar fiestas temáticas al estilo Bridgerton en esta ciudad y encajaría todo a la perfección. Cada esquina parece sacada de otra época, cada fachada cuenta su historia con elegancia.
La primera parada fue frente al imponente Palacio Barroco, en la calle Șirul Canonicilor. Desde allí comencé mi ruta a pie. Ese paseo, flanqueado por árboles altos y edificios antiguos, tiene algo solemne, casi ceremonial. El tipo de calle que invita a caminar despacio y mirar hacia arriba.
Pasé por el Parcul Petőfi Sándor, donde me refugié unos minutos bajo la sombra. Luego hice una parada rápida frente al Magazinul Crișul, con ese aire nostálgico de los antiguos centros comerciales del este. La iglesia Barátok temploma, en obras de restauración, me pareció discreta pero imponente. De esas que no buscan llamar la atención, pero te atrapan igual.
A medida que bajaba por la Calea Republicii, la ciudad empezó a mostrar toda su joyería arquitectónica: el Apollo Palace, el Moskovits Palace, el Palatul Stern, el Rimanóczy Palace… todos restos vivos del esplendor art nouveau que alguna vez reinó aquí.
En el Parcul Traian hice otra parada. Necesaria. El calor apretaba y el cuerpo pedía tregua. Me senté un rato bajo un árbol , vi el Muzeul Memorial Ady Endre, que está justo allí.
La siguiente parada fue la Strada Republicii, también conocida como el Corso, una calle peatonal con ritmo propio: terrazas llenas, escaparates antiguos, fachadas que aún susurran tiempos pasados. Frente al Teatrul Regina Maria, me detuve. No para hacer nada. Solo para mirar. Porque caminar, a veces, es solo eso: estar.
El recorrido completo me llevó un poco menos de dos horas. Camino rápido y, honestamente, el calor me empuja a avanzar sin muchas pausas. Mi última parada de la mañana fue la Casa Darvas-La Roche, una auténtica joya del art nouveau, restaurada con un cariño evidente. Allí sí que entré. Y valió cada minuto.

Con el calor que ya hacía —y eso que eran apenas las 12:00 del mediodía—, y sin tener nada de hambre aún, decidí adelantar la ruta que tenía prevista para la tarde. Me dirigí hacia la parte “judía” de la ciudad, un recorrido cargado de memoria y belleza silenciosa.
La primera parada fue la Sinagoga Ortodoxa, que en estos momentos está cerrada al público, así que solo pude admirarla desde fuera. A unos pasos, el Palatul Ullmann, un edificio sobrio que alberga el centro de memoria de la comunidad judía local. Luego llegué a la Sinagoga Neologă Sion, una joya arquitectónica que sobrecoge. Su interior es imponente, lleno de historia, con esa belleza quieta que emociona sin decir palabra.
Continué por la Strada Vasile Alecsandri, una calle peatonal con un aire bohemio encantador, llena de tiendecitas, terrazas y buen gusto. Después, un vistazo rápido a la Catedral "Adormirea Maicii Domnului" y, más adelante, la famosa Biserica cu Lună, conocida por su mecanismo único: una luna giratoria en la torre que sigue las fases reales del satélite. Un pequeño detalle que resume bien lo mágico y peculiar de esta ciudad.
Desde ahí, llegué a la Piața Unirii, el centro geográfico y emocional de Oradea. Me senté un rato frente al Palatul Episcopal Greco-Catolic, rodeada de edificios majestuosos. Esta plaza está a solo cinco minutos andando de mi alojamiento, así que pensé: "¿Y si subo al Turnul Primăriei, la torre del ayuntamiento?" Pero no. Demasiado calor. Decidí cambiar de plan.
En su lugar, me dejé llevar por el frescor del Pasajul Vulturul Negru, un pasaje interior cubierto que conecta varias calles y está lleno de cafés, bares, tiendas… Esa mezcla tan Oradea de modernidad y pasado en armonía. Paseé un rato sin rumbo y, cuando ya el hambre apretaba, entré en Restaurante Rosecas, en la Strada Traian Moșoiu 17. Afuera la terraza tenía encanto, pero yo pedí una sala con aire acondicionado (lo necesitaba). Me pedí una limonada helada y una pizza generosa. La cuenta: 82 lei. Bien invertidos.

Después de comer, decidí escuchar al cuerpo y cambiar el guión del día. El calor ya rondaba los 35 grados, y no podía más. No había traído bañador, así que lo primero fue pasar por un chino y comprar uno (62 lei, nada mal). Luego pedí un Bolt a las 14:30 rumbo a Băile Felix, a unos 30 minutos de Oradea.
Băile Felix es uno de los destinos termales más conocidos de Rumanía, famoso por sus aguas termales naturales y propiedades terapéuticas. En mi caso, más que terapia, era pura necesidad: necesitaba remojarme. El complejo está rodeado de vegetación, piscinas al aire libre y una energía relajada que contrasta con el trajín urbano. Fue el plan perfecto para cerrar una jornada tan intensa como calurosa.
Elegí el strand Apollo: entrada por 50 lei, acceso a varias piscinas. Busqué desesperadamente la más fría… y encontré una a 28 grados. No es precisamente hielo, pero al menos era un alivio. Eso sí, todo muy estilo rumano: música alta, ambiente animado, cero “spa vibes”. Pero no me quejo. Estuve literalmente a remojo toda la tarde, como un pato feliz.

A las 19:45 pedí un Bolt de vuelta a Oradea. Paré en el apartamento para cambiarme y salí directa a cenar. Mi cuerpo —una vez más— me pedía carne. Esta vez fui a Piața 9, un sitio que me habían recomendado varias veces. Está algo alejado del centro, en una zona tipo centro comercial, a unos 30 minutos andando. Pero valió cada paso.
Piața 9 es moderno, con ese aire de carnicería boutique: tú eliges el corte, la cantidad y el punto. Te lo pesan, lo pagas y te lo preparan al gusto. Elegí un buen solomillo premium, acompañado de batatas fritas y una limonada casera. Me quedé hasta las 22:00, que es cuando cierran. El sitio me encantó: la carne estaba espectacular y el ambiente, relajado pero cuidado. Una joya escondida.

Volví caminando a casa, con el estómago feliz y la cabeza ya medio en la almohada. Para hoy tenía en mente acabar la noche en una coctelería… pero no fue el día. Entre el calor, el cansancio y los mareos, la idea de un cóctel se evaporó sin esfuerzo. Así que me fui directamente al apartamento a descansar.
Al día siguiente me esperaba el madrugón obligado por el cambio de vuelo, así que no venía mal tomárselo con calma. Oradea me ha sorprendido. Me ha encantado, de hecho. Pero si vuelvo, será en octubre o noviembre. Estoy convencida de que esa es su mejor versión: cuando el calor no abruma y puedes disfrutar de lo mejor que ofrece esta ciudad... que es, simplemente, sentarse y mirar. Algo tan sencillo —y tan difícil— como no hacer nada, más que admirar.(Misión imposible en junio. Pero quién sabe, quizá el otoño me lo ponga más fácil.)